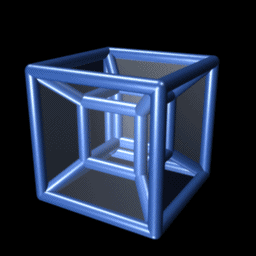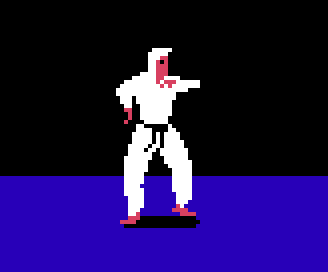Extracto de "Movimiento Perpetuo" - El paraíso
EN LOS ÚLTIMOS tiempos llegaba a su oficina un poco tarde, más bien bastante tarde, pero dentro de los límites según él tolerados por el sistema, que lo había puesto allí precisamente para que no trabajara, para que no estorbara, para que se presentara tarde; porque, como él reflexionaba, lo importante era no faltar, llegar, estar. Entonces el mozo le ofrecía una taza de café, que él aceptaba agradecido, ya que era bueno sentir que uno hacía algo, que uno tenía algo que esperar durante lo próximos tres minutos, aunque sólo fuera un café mal hecho y oloroso a rata vieja, viejísima. Cuando las secretarias le informaban de que nadie lo había buscado ("nadie" era lo contrario de nadie; "nadie" quería decir por supuesto algún jefe, alguien superior en la jerarquía de la oficina) se sentía tranquilo y seguro. La mañana podía, pues, transcurrir sin mayores angustias y ahora todo era cuestión de aguardar con paciencia el mediodía y posteriormente la una y las dos y media. Mas esto siempre era una ilusión. Las horas son duras de roer y es mejor, como hace la boa con sus víctimas, salivar sosegadamente cada una, largamente, para poder tragarla minuto a minuto, a pesar de que en las oficinas, observabas agudo en cierta ocasión, después de cada hora viene otra, y luego otra y otra, y todavía te quedan treinta minutos a manera de postre, que por fin despachas en la forma que sea y a la carrera. Naturalmente que de cualquier modo cuentas con el recurso del periódico. Sin embargo, conoces tus reservas y estás seguro de que alguno, el gran Alguno, estará allí sin falta para conversar contigo. Alguno escucha siempre con interés, o por lo menos lo finge, que no es poco, tus problemas, y te dice que sí cuando necesitas que te digan que sí, y que no, que eso no está bien, cuando hace falta que alguien desapruebe la conducta de tu mujer hacia el dinero, o hacia tus hijos, o hacia los papeles y libro que a cada paso dejas por ahí y por allá -con este famoso desorden tuyo tan característico que te permite en cualquier momento saber en dónde está cada cosa con tal de que no te arreglen el maldito escritorio; o quizá de cine, no; de deportes, menos; de literatura tal vez, pero no muy a fondo, pues si bien estás enterado de la mayoría de las novelas que se han escrito últimamente, sobre todo en Hispanoamérica que es la moda, en realidad no las has leído, aunque sabes que es, bueno, aunque crees que es de tu deber en calidad de escritor; pero en fin, puedes hablar de ellas como si lo hubieras hecho, ya que te basta tu instinto o una ojeada para darte cuenta de por dónde van Cortázar, Vargas Llosa, García Márquez o Lezama Lima, sin necesidad de tomarte el trabajo, máxime ahora que no pasa un día sin que aparezca algo nuevo y ya no queda tiempo para leerlo todo, menos esos largos novelones a veces enredados deliberadamente por los autores para demostrar que conocen la técnica. ¿Te fijas? ¿Tú ya leíste Paradiso? Yo no he podido. No has terminado una cuando aparece otra. ¿Tú ya leíste? No, dices chistoso, yo todavía voy por el Quijote, a sabiendas de que jamás has leído ni leerás nunca el Quijote, que te revienta, como por fortuna decía de Dante el gran Lope de Vega en su lecho de muerte. Pero sin bromas, no, lo que pasa es que no has tenido tiempo. Entonces piensas resuelto que dentro de media hora, al salir, te vas a poner rápidamente al día en novela hispanoamericana, y ves un mundo perfecto, una especie de Jardín de las Delicias, en el cual llegas a tu casa y todo está listo y tu mujer con su lindo delantal rosado y su sonrisa, esa sonrisa que nunca desaparece de su rostro toda vez que ella no tiene problemas, te sirve de comer sin tardanza y tus hijos están bien sentados alrededor de la mesa, tranquilos y con dieces en conducta, y en un santiamén terminas tu postre y te vas a tu cuarto y agarras Paradiso y, como esos nadadores con grandes aletas tipo batracio en los pies y tubos de oxígeno en los hombros que a quién sabe cuántos metros bajo el agua contemplan en cámara lenta y en colores lo que antes nadie ha visto jamás, te sumerges en una lectura profunda, maravillosa, interrumpido tan sólo por tus propios impulsos, como son, por ejemplo, ir a orinar, o rascarte la espalda, o bajar por un vaso de agua, o poner un disco, o cortarte las uñas, o encender un cigarro, o buscar una camisa para el cóctel de esta tarde, o llamar por teléfono, o pedir un café, o asomarte a la ventana, o peinarte, o mirarte los zapatos, en fin, todo ese tipo de cosas que hacen agradable una buena lectura, la vida.
(AUGUSTO MONTERROSO nació en Tegucigalpa, Honduras, en 1921, y murió en México en 2003)